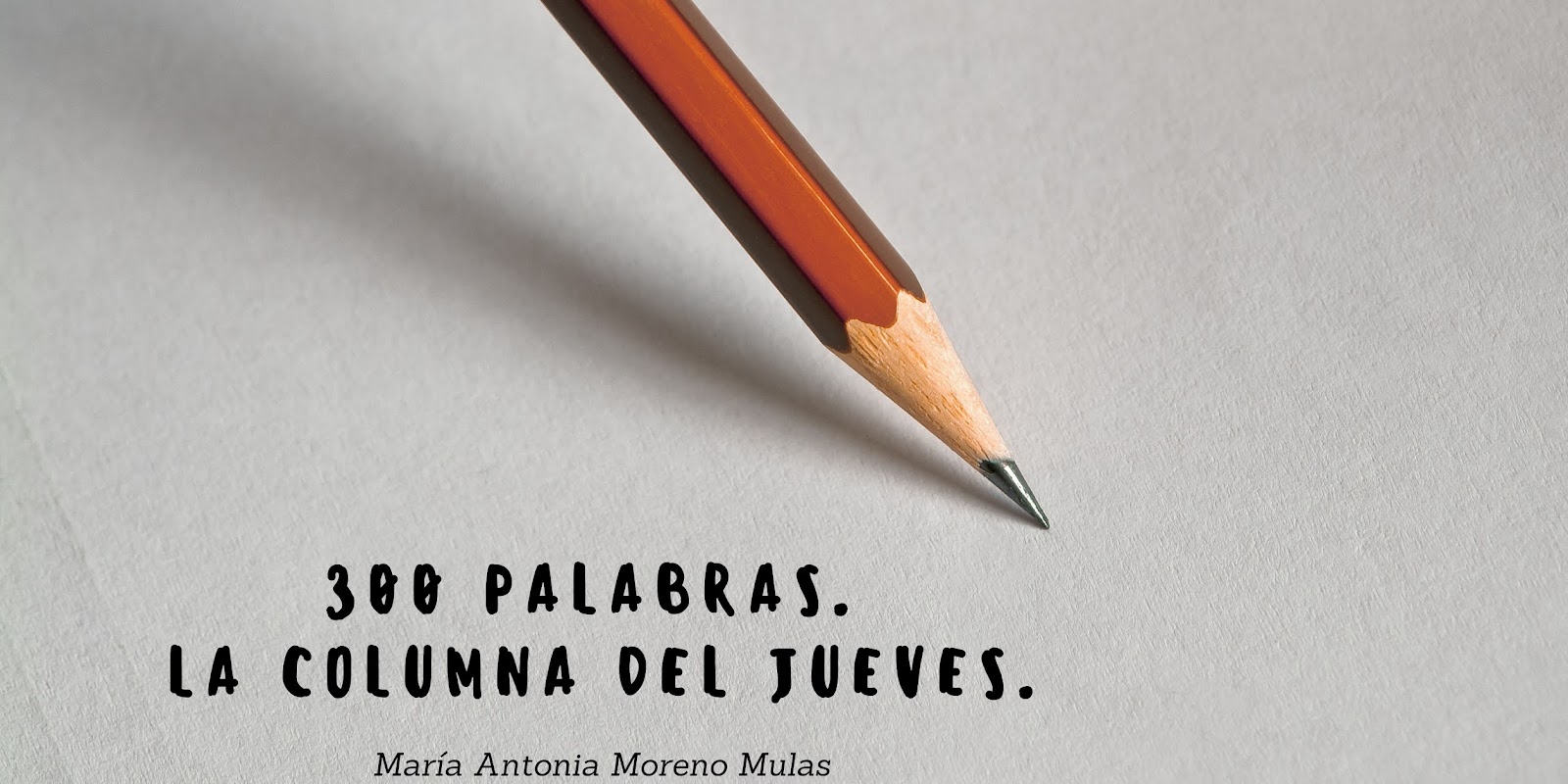Cerré los ojos. Me quedé muy quieta. Intenté no hacer ningún ruido, acallar los susurros de la ropa. Oí mi respiración, fuerte y rápida, casi como el traqueteo de ese tren en el que viajábamos, escondidos, mi abuelo y yo. También se oía mi corazón latir veloz, como si quisiera bajarse del tren antes de llegar a destino. No nos sentamos en los asientos como aquella señora acicalada y algo gruesa, la de los zapatitos brillantes y medias negras. Desde mi escondrijo le veía las pantorrillas y los tobillos gordos. Me hubiera gustado viajar junto a la ventanilla porque mirar el paisaje es lindo . Ay, no. No está permitido escribir que algo es lindo. Ni nada de gustar. Lo tacho. Ojalá descubrir lo insólito de un paisaje a través de una ventanilla de tren. Pero no pudo ser, porque no teníamos los boletos. El abuelo me explicó, muy serio y con el ceño fruncido, que había que huir de tamaños dispendios y practicar la austeridad. Que estamos viviendo una aventura secreta. Algo así como un e