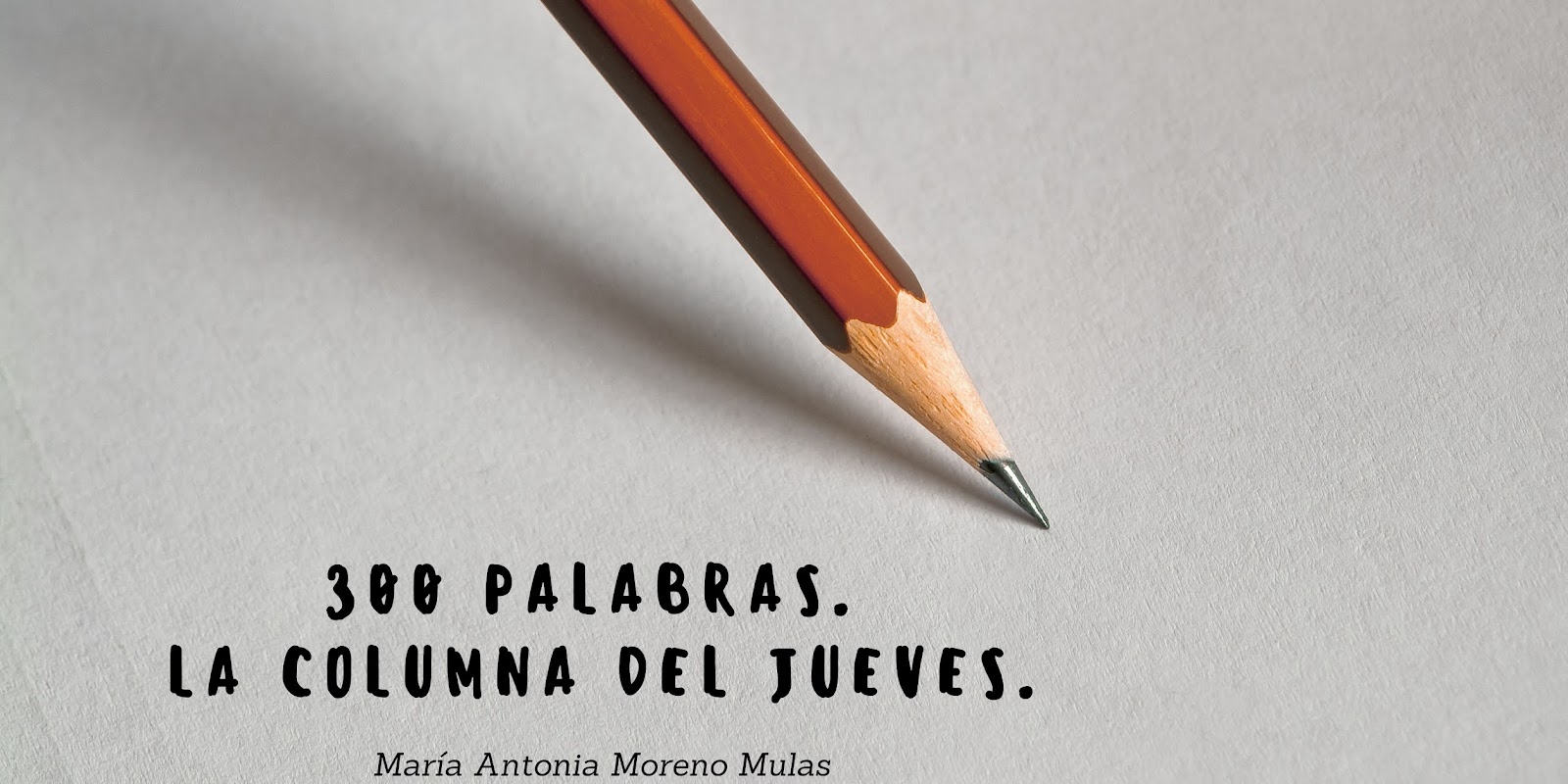Cuando todo va más o menos bien, cualquier rozadura se convierte en una molestia irritante. Todo tu día gira en torno a esa piedrecita que se te ha colado, sin permiso y con alevosía, entre tu pie y el zapato. Te pica, te araña, sientes una punzada que se agudiza con el paso de las horas. Los bordes de la herida comienzan a escocer, y no puedes pensar más que en eso. En la puñetera piedra, y echas a perder horas y horas lamentando el picazón, el malestar. Si hubieras tenido la precaución de descalzarte y desechar la piedra, ponerte una tirita, calmar el dolor incipiente. Enfocarte en otras cosas que suceden a tu alrededor: el sol que parece nacer del mar o del bloque de edificios frente a tu casa, el borboteo del café, la novela de amor que has empezado a leer, los buenos deseos del cartero, el surrealismo con el que vive la panadera los avatares de su oficio. Si fueses capaz de calmar ese minúsculo padecimiento, apaciguarlo, y centrarte en otras cosas más grandes, más importantes.