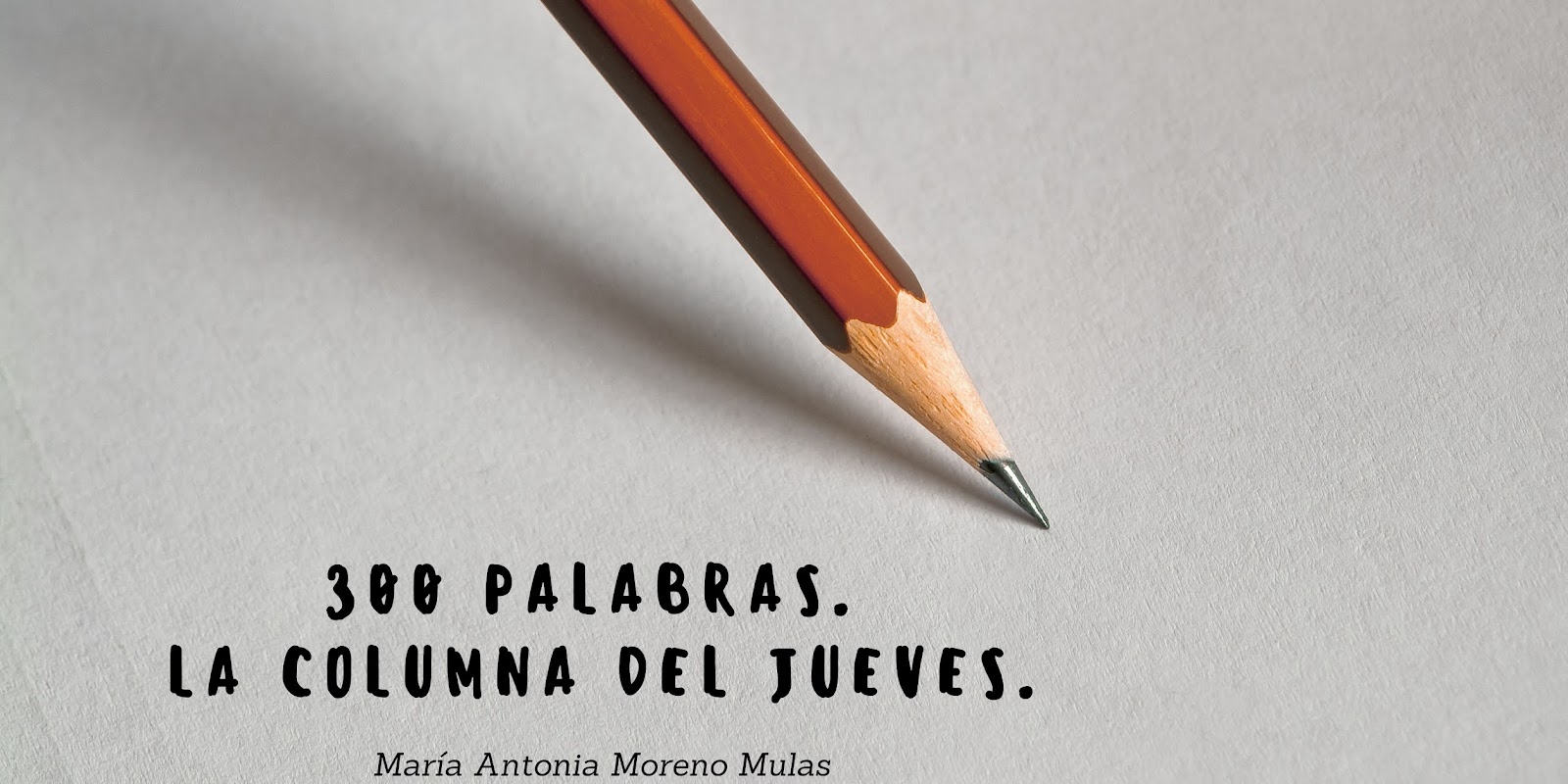Estos días estoy yendo al dentista por... el motivo que sea . Y pensé en escribir sobre ello. Hasta que caí en la cuenta de que ya lo había hecho. Hace doce años. No te enamores nunca de un dentista. De una dentista. A no ser que seas la poseedora o poseedor de una dentadura sin mácula. Blanca, marfileña, con todos tus molares, premolares, colmillos, caninos y demás familia perfectamente alineados, sin la enfermedad maldita (léase, caries). Tampoco te enamores de un estomatólogo si sufres de halitosis, si tus encías no son tan perfectas como las cerezas (suaves, tersas, sonrosadas, en su punto justo de sazón). No. No lo hagas. Y, si a pesar de todo, ocurre, cambia rápidamente de médico. Sí. Es que nada ni nadie puede resistir al examen cruel y objetivo de la lámpara amarilla, la silla de tortura, ese hombre o esa mujer que, ataviados con bata blanca y protegidos por mascarillas, inspeccionan, pulen, taladran, horadan, rellenan, soplan, enjuagan, pinchan... en tu cavidad bucal. Con