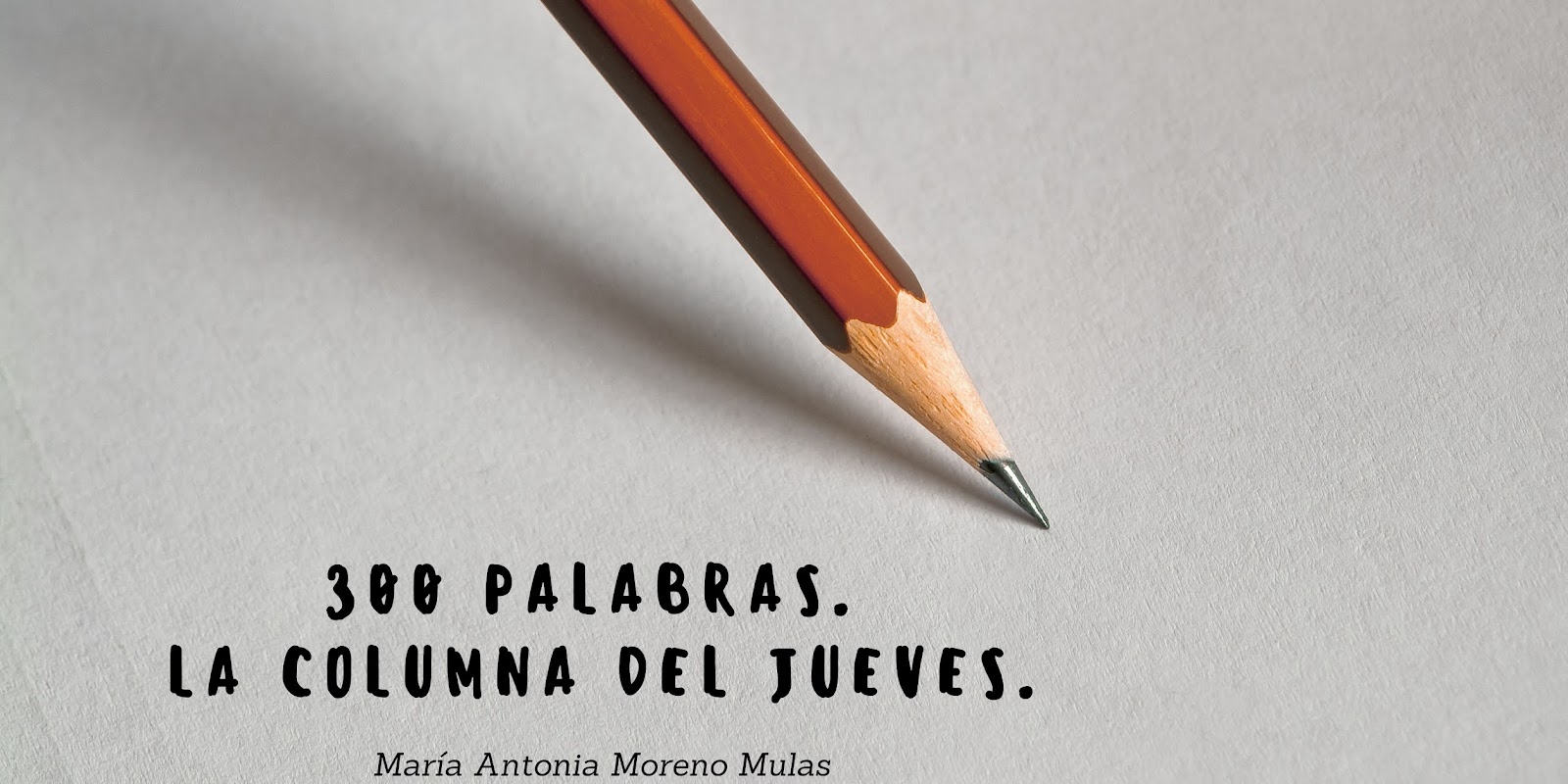En mi vida prepandémica viajaba por trabajo. En esos viajes solía entablar conversaciones con personas de toda condición. Imagen de PublicDomainPictures en Pixabay Recuerdo hoy a aquella mujer de 82 años que se reía como una niña. Había subido al autobús en Plasencia, y volvía a Badajoz, a un pisito de un bloque obrero en el que todos la conocían. Había estado pasando una temporada con una hermana y me contó, con alborozo, que pensaban reunirse, por Navidad, todos los hermanos, en Madrid. Madrid, iluminada, está preciosa. Reía y batía palmas porque, me dijo, si su marido viviese estaría tan contento de poder realizar el viaje por esa autovía tan moderna y tan rápida. Él, al que le gustaba tanto conducir y pescar, que había ganado varios concursos a nivel provincial, regional y hasta estatal. Mi marido lo hubiese disfrutado tanto , me reveló con una chispa de alegría en los ojos. Me contó de un viaje que se habían regalado las hermanas en el verano. Figúrese, en el balneario,