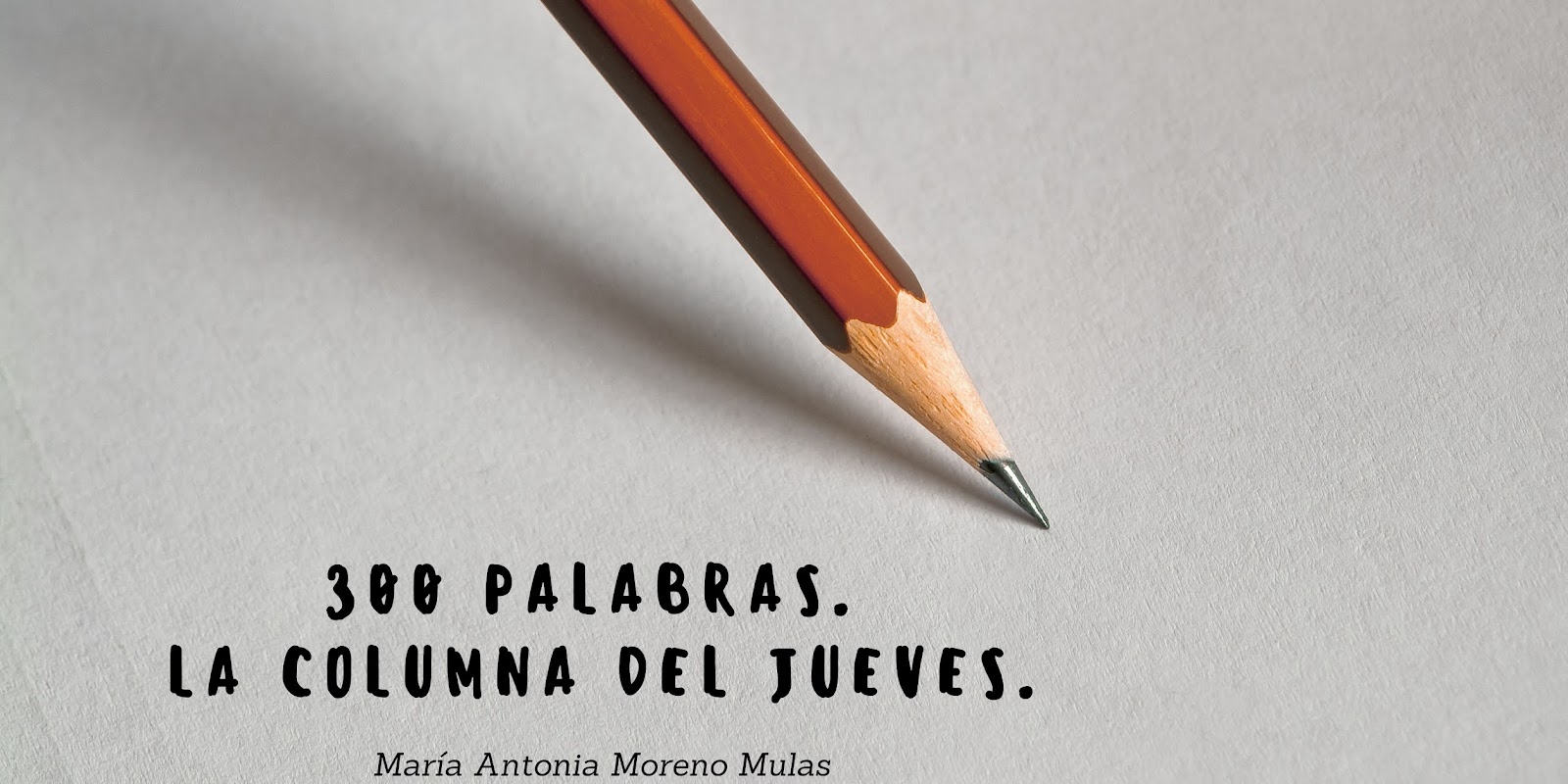Tengo que ser sincera con vosotros, lectores. Esta semana me ha costado escribir la columna. Mucho. Como subir en bici un puerto de montaña bajo la lluvia, con la presión de las cámaras que retransmiten tus vanos esfuerzos. Esfuerzos vanos, porque el pelotón no te deja escapar: te atrapa, te absorbe y te vomita. Pero aquí estoy, al fin. Unas pocas horas antes del jueves, escribiendo palabra tras palabra para tratar de llegar a trescientas. Y eso que, habitualmente, tengo que eliminar varias decenas. Hoy, no sé si voy a llegar. Quizás me quede en alguna curva, a mitad de camino, en ciento cincuenta. Pero aquí estoy. Intentándolo. Pese a que el pelotón me devoró y me abandonó, pese a que la angustia y la tristeza, también me alcanzaron. Como a ti, como a vosotros. Pese a que tengo suerte (¿ puedo, querida Rosa, escribir que es buena ?), y no hay nada concreto por lo que entristecerme. A veces la tristeza nos alcanza, por mucho que pedaleemos con todas nuestras fuerzas. Como un pelot