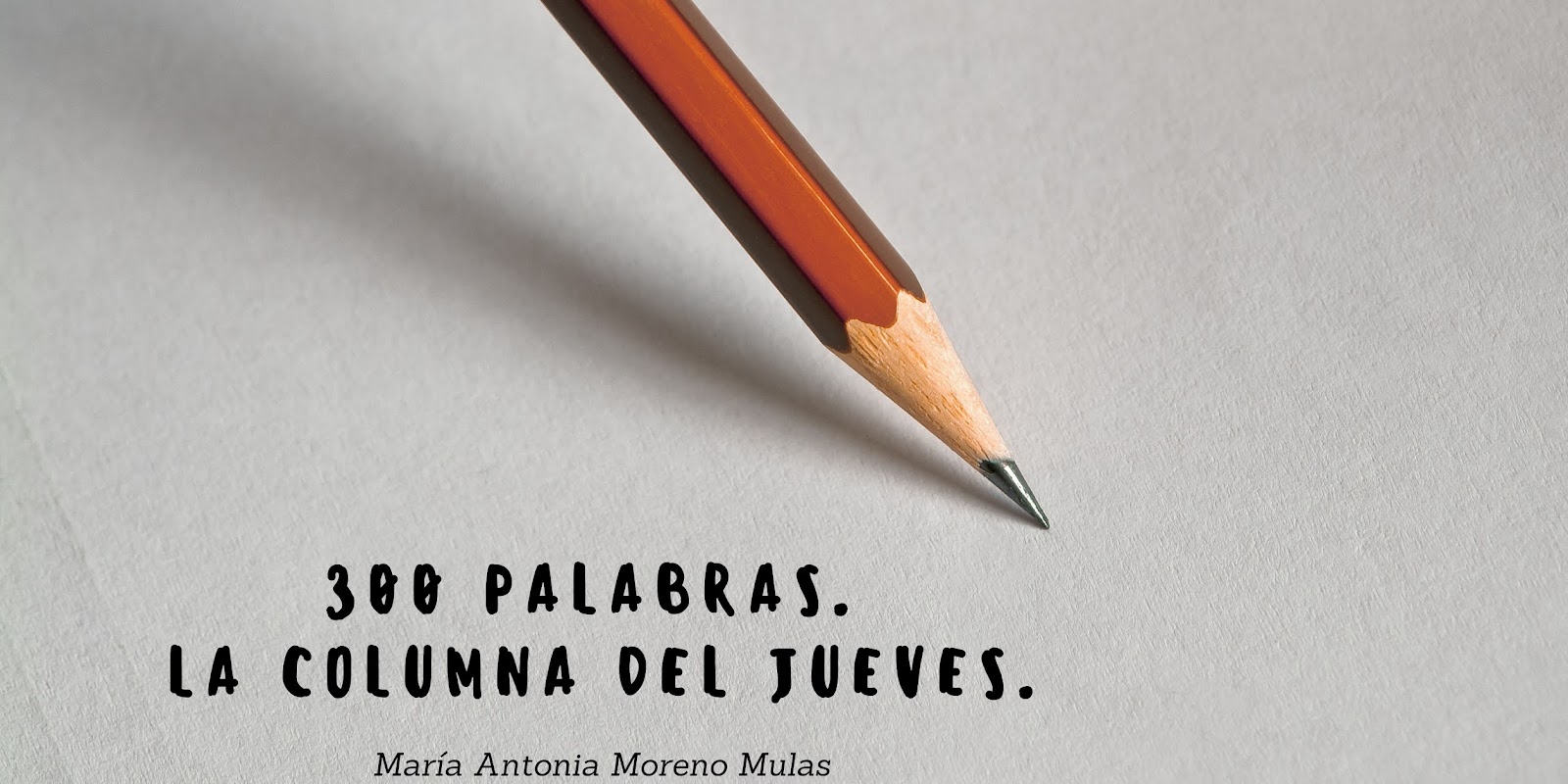Hace años, en otra vida, trabajé en un supermercado. Fui reponedora, cajera, limpiadora, oveja negra, chivo expiatorio. Después de aquellos meses, tuve otra vida, y luego otra, y ahora otra; pero esas son otras historias . Mi novio de entonces estaba haciendo la mili en Albacete. Yo estaba enamorada, tanto como solo se puede estar a los dieciséis. Sorda, ciega y ajena a todo lo que no fuese aquel amor. Él volvía a casa cada mes, y pasaba en nuestra ciudad catorce o quince días. Recuerdo nuestras despedidas, nuestros encuentros, las lágrimas calientes y saladas, los abrazos en la estación de tren, lo guapo, lo delgado y lo niño que estaba, y era. Entre permiso y permiso, yo trabajaba diez horas diarias en la tienda. Pese al frío, lo que más me gustaba era ordenar la cámara de los yogures: me reconfortaba colocar los envases por su fecha de caducidad. ¿Sería porque era ordenada y metódica? No, nunca lo fui; ni entonces, ni ahora. Era por las fechas.